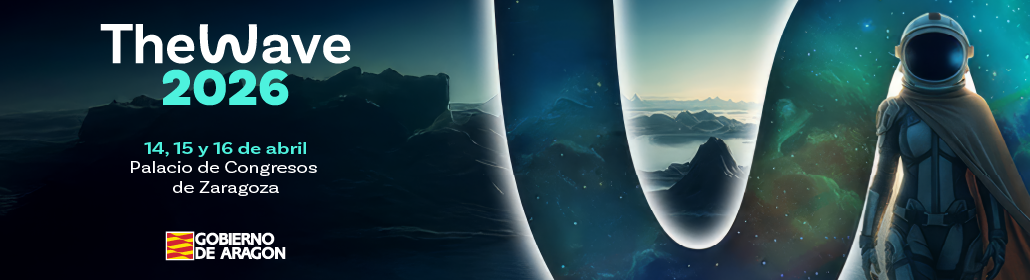Lucía Rodríguez sostiene una foto en la que aparece ella de niña junto a su madre, María Ángeles.
Lucía Rodríguez, vecina de Curbe, cumplió el pasado 5 de febrero 100 años y lo celebró rodeada de su familia, con la ausencia inevitable de la mayor de sus hijas, Ana, a la que sigue llamando «mi niña». Hasta su fallecimiento, ocurrido hace dos años, asegura que siempre fue feliz. En sus palabras hay una enseñanza sencilla, pero poderosa. Se nota que ha sabido disfrutar sin pedirle más a la vida de lo que le daba, agradeciendo lo cotidiano y encontrando motivos para sonreír en la compañía de los suyos, en una conversación al fresco o en una sencilla partida de guiñote.
Vive en su casa de Curbe junto a una de sus nietas, Sara, en el mismo pueblo al que llegó hace más de seis décadas y donde ha construido toda su vida. Está lúcida; es amable y cordial. Habla despacio, eligiendo bien las palabras, pero recuerda todo: fechas, nombres y escenas. Su memoria sorprende.
Apenas toma medicación. Solo la pastilla de la tensión y algún paracetamol de vez en cuando. No ha sido nunca laminera, aunque reconoce que le gustan los frutos secos y las cortezas de cerdo, que todavía come. Ve la televisión, recibe a alguna vecina en casa y sigue disfrutando de las pequeñas rutinas que le han acompañado siempre.
Nació en 1926 en Villanueva del Arzobispo, en la Sierra de Cazorla (Jaén). Tenía diez años cuando comenzó la Guerra Civil española, que vivió desde cierta distancia. «Nos fuimos a una casa que teníamos en el campo. Allí había un nogal que nos daba una gran sombra y bajo ella, pasábamos muchas horas. Toda la guerra estuvimos allí con mis abuelos», recuerda. Perdió pronto a su padre y, años después, también a su marido, que falleció joven. Aquellas pérdidas las asumió como parte del curso natural de la vida. La de su hija, en cambio, la sigue llevando cada día en la memoria.

Lucía Rodríguez se casó a los 20 años con José Alarcón. Imagen de la boda.
Se casó con 20 años. El 14 de mayo de 1946. Por aquel entonces, su novio, José Alarcón, estaba en la mili. «Vino con tres meses de permiso y ya no volvió», dice. Fue una boda compartida con su cuñada, algo habitual en la época. «Me acuerdo de aquel día. Compramos un chivo y nos lo comimos con patatas», explica.
Su marido trabajaba en Precon, S.A., empresa clave en la construcción de infraestructuras hidráulicas durante el desarrollo de los nuevos regadíos en España y por lo tanto, muy vinculada al nacimiento de los pueblos de colonización, entre ellos, los creados en Los Monegros. La empresa les dio a elegir destino: Aragón o Albacete. Y acabaron en la localidad oscense de Grañén, donde Precon instaló una de sus centrales. «Y aquí nos quedamos durante nueve años», señala.
«Si hubieras visto el pueblo entonces, madre mía… había muchas empresas y mucha vida. Estaba lleno de gente y a todos los conocía. Nos juntábamos a hacer comilonas de rancho y a jugar al guiñote. Nos lo pasábamos muy bien», explica. Fue allí donde surgió la oportunidad de trasladarse a Curbe. Quedaban casas libres y tierras disponibles. «Mi marido era el encargado del taller de la Precon, donde se creaban las acequias y canaletas, y no sabía para qué utilizar las tierras, pero las cogió. Le gustó… y ya nos quedamos», explica la centenaria.
Curbe era uno de los 36 nuevos pueblos impulsados en Aragón por el Instituto Nacional de Colonización durante los años 50 y 60. La población estaba situada a tan solo unos kilómetros de distancia de Grañén. Cuando llegaron muchas de las primeras familias, las viviendas estaban casi vacías, sin luz ni agua corriente. Las calles eran de tierra y las familias acudían a una balsa o a la acequia para abastecerse de agua.
Lucía llegó a Curbe con 38 años y su segunda hija en brazos, María Ángeles, que había nacido tan solo un mes antes. Era el año 1964. Su hija mayor, Ana, había nacido en Andalucía y tenía siete años cuando llegó a Aragón. Con ellos vino también su madre, María Ángeles. «Mi madre siempre ha estado conmigo, porque no ha tenido más hija que yo», señala.
Las familias recibían una vivienda con corral y un lote agrícola de entre 9 y 12 hectáreas. Pero sacar rendimiento no era fácil. «Las familias trabajaban mucho», confirma Lucía. «Algunos tenían muchos hijos y lo pasaban peor, pero se salía adelante», añade. «Lo principal es que la mujer supiera administrar y guardar», dice, adjudicándole esa responsabilidad.

La centenaria mantiene vivos sus recuerdos más queridos.
En su caso, llegó al pueblo cuando todo era ya un poco más sencillo. De hecho, ya había bar y dos tiendas, y además, el agua corriente estaba a punto de llegar a las casas. Al tener su marido un jornal fuera, optaron por no criar animales, más allá del cerdo para la matanza, algunas gallinas y pavos. «He trabajado más de los 20 para abajo que para arriba. A partir de casarme, he trabajado en casa, sí, pero tenía a mi madre que me ayudaba en todo, y después, algo en el huerto… pero tampoco nada del otro mundo», añade, sin justificarse y sin presumir. «Esa es la verdad», confirma.
De los primeros años en Curbe, guarda gratos recuerdos. Las tardes de domingo bajo los porches de la plaza, donde bastaba un tocadiscos para improvisar un baile y llenar el pueblo de música. También las reuniones espontáneas entre vecinas, las conversaciones largas, las partidas de guiñote alrededor de una mesa. «Éramos todos muy familiares, nos ayudábamos mucho y pasábamos muy buenos ratos», resume. Había un contacto constante entre vecinos, una sensación de comunidad que iba más allá de la simple convivencia. «Antes la vida era más sencilla y se necesitaba menos. Ahora se meten con los móviles y se olvidan de hablar con el vecino», señala, con esa mezcla de ironía y lucidez que aún conserva.
En su casa fueron de los primeros en tener coche y también televisión. Aquella pantalla pequeña se convirtió en acontecimiento colectivo. «Los críos se asomaban por la ventana para verla», cuenta entre risas. Tras veinte años trabajando en Precon, su marido se dedicó por completo a las tierras. Compraron un tractor y fueron saliendo adelante, como tantas otras familias de colonos que levantaron el pueblo con esfuerzo y constancia. Murió joven, con 58 años. Aun así, Lucía no se detiene en la pérdida. Resume su vida con una frase que lo dice todo: «Hemos vivido bien. Nada que reprochar».
Cuando se le pregunta por el momento más feliz de sus 100 años, no duda: «Todos. He vivido bien y feliz hasta faltar mi hija». Y sobre el secreto para una vida tan longeva, insiste sin darle demasiada importancia: «No lo sé. No he pasado fatiga, no nos ha faltado de nada. He vivido feliz con lo que he tenido… y tranquila». Tal vez ahí, en esa forma de aceptar, agradecer y no pedir más de lo que la vida ofrece, esté la clave de su serenidad.